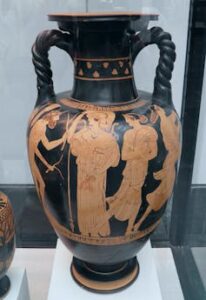Dolores Fernández Pérez, Universidad de Castilla-La Mancha
El true crime (historias sobre crímenes reales) se ha convertido en uno de los géneros más populares de los últimos años. Series, documentales, libros, pódcasts y canales de YouTube nos invitan a seguir asesinatos, desapariciones y juicios como si fueran ficción. Pero no lo son.
Detrás de cada historia hay víctimas reales, familias que todavía sufren y un dolor que no debería tratarse como simple entretenimiento.
Este tipo de contenidos se ha vuelto uno de los favoritos de las plataformas digitales. Pero lo preocupante no es solo su éxito, sino que cada vez nos parezca más normal sentir curiosidad por el crimen.
A veces, los relatos incluyen la colaboración del propio agresor o se cuentan sin consultar con las familias de las víctimas. El sufrimiento se convierte en un producto más, y el asesinato, en una historia que se consume como cualquier otra del catálogo semanal.
Además, se suele repetir el mismo tipo de personajes: mujeres blancas, jóvenes y atractivas como víctimas, junto a agresores fríos, calculadores y carismáticos. Las vidas que no encajan en ese molde no aparecen, porque no todos los dolores “venden” igual. Y mientras tanto, se ignora el derecho al silencio, al duelo privado o al olvido.
Usado por quienes buscan seguridad
El consumo de true crime es más complejo de lo que parece. No se trata solo de morbo. Hay quienes buscan sentirse más seguras, aprender a detectar señales de peligro o prepararse ante posibles amenazas.
Para muchas personas, estos contenidos también funcionan como vía de escape. Buscan emociones intensas desde la tranquilidad de su casa, sin correr riesgos. Hay quienes los ven para calmar el insomnio, combatir el aburrimiento o lidiar con la ansiedad. Otros se sienten reflejados en las víctimas y encuentran en estas historias una forma de entender y dar sentido a lo que han vivido.
Pero ver estos contenidos una y otra vez también puede tener efectos negativos: puede hacernos insensibles, hacer que la violencia nos parezca algo normal y reforzar ideas equivocadas sobre el crimen.
Además, algunas de estas historias presentan a los agresores de forma atractiva o incluso romántica. En redes sociales se crean vínculos emocionales con ellos. Incluso hay grupos de fans que admiran a asesinos en serie como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer. Todo esto muestra una forma peligrosa de hacer que el mal parezca interesante o bonito.
El ASMR del crimen
Uno de los casos más extremos de esta tendencia es el ASMR true crime. El ASMR, que en inglés significa “Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma”, es una sensación agradable que muchas personas sienten al oír susurros, ruidos suaves o movimientos repetitivos. Es una forma de relajarse que se ha hecho muy popular en internet.
Algunos canales han empezado a contar asesinatos reales con este estilo: voz baja, tono suave y ambiente relajante. Canales como el de Bailey Sarian han hecho popular este formato, donde maquillaje y crimen se mezclan en la misma pantalla. Así, el sufrimiento se convierte en algo que acompaña mientras uno se relaja.
Esta forma de contar el crimen, que mezcla cuidado personal y relajación, plantea un problema ético importante: ¿qué pasa cuando usamos el sufrimiento de otras personas como fondo para relajarnos? ¿Estamos perdiendo sensibilidad ante el dolor real? ¿Qué tipo de empatía estamos construyendo si un asesinato puede convertirse en algo que escuchamos para dormir?
Como experta en criminología, me preocupa que muchas de estas historias refuercen ideas equivocadas. Se presenta al criminal como alguien inteligente o fascinante, se insinúa que la víctima hizo algo mal. Al mismo tiempo se ocultan las causas profundas de la violencia: la desigualdad, el racismo o el abuso de poder.
Como sociedad, deberíamos hacernos algunas preguntas: ¿nos emociona la historia o solo el misterio? ¿Nos importa la víctima o solo queremos el giro final? ¿Vemos estos contenidos para entender lo que pasa en el mundo o solo para distraernos?
No se trata de decir que el true crime es malo en sí mismo. Algunas producciones han servido para reabrir casos, cuestionar decisiones injustas o dar voz a personas que no habían sido escuchadas. Pero la línea entre el periodismo serio y el espectáculo es cada vez más difícil de ver.
Los límites éticos del género
Por eso es urgente hablar de los límites éticos del género. Necesitamos reglas básicas: pedir permiso a las familias, tratar con respeto a quienes ya no están, contar los hechos con cuidado y contexto. Y en España también necesitamos un marco ético claro que regule cómo se crean y difunden estos contenidos.
No podemos dejar estas decisiones en manos del algoritmo o de la audiencia. Hay que proteger la privacidad, el derecho a decidir y el respeto por el dolor ajeno.
El problema no es solo de quienes producen estos contenidos. También lo es de quienes los vemos. Yo misma los he consumido, a veces por motivos profesionales, otras por curiosidad. Pero si dejamos de sentir algo, si el dolor de otras personas ya no nos toca, entonces estamos perdiendo algo importante.
Esto no va de censurar. Va de pedir historias más justas, más humanas. De aprender a distinguir entre memoria y morbo, entre justicia y entretenimiento.
Porque el true crime no solo habla de crímenes. Habla de nosotros y de lo que elegimos ver.
Dolores Fernández Pérez, Psicología, Universidad de Castilla-La Mancha
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
The post Maquillaje y sonidos relajantes para narrar el ‘true crime’: ¿dónde están los límites del morbo? first appeared on Diario digital de viajes, salud y curiosidades.
Ir a la fuente
Author: viajes24horas
The post Maquillaje y sonidos relajantes para narrar el ‘true crime’: ¿dónde están los límites del morbo? first appeared on Diario Digital de República Dominicana.
Fuente: republicadominicana24horas.net